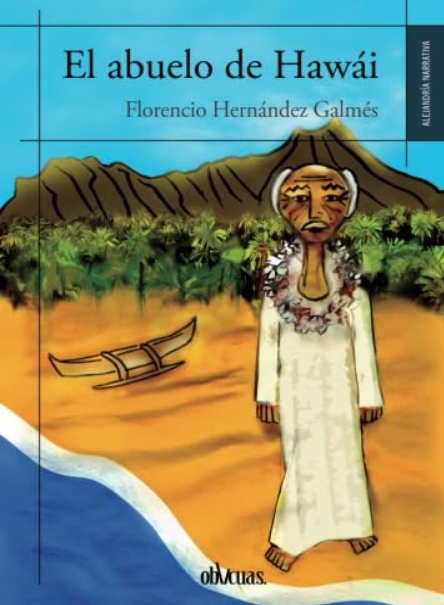
CAPÍTULO 1
Soy un viejo tranquilo, sin embargo de joven era muy inquieto. Sentía la necesidad de experimentarlo todo. Cuando conocía una cosa bien, pasaba a otra distinta. Desechaba un juguete y me lanzaba a destripar otro. Así que, allá por 1913, con dieciocho años, me enrolé como grumete en uno de los pocos cargueros que se acercaban por Oahu y durante años recorrí el mar, luego la tierra, y ahora, a mis ochenta y cinco años, mi último juguete, el cielo.
Tuve suerte porque el capitán me eligió de ayudante suyo… ¿Digo suerte? …Mucho más. Diría que ha sido uno de los hechos más determinantes de mi vida. Imaginen a un mocoso sin hablar una palabra de inglés, a bordo de un barco lleno de marineros, ávidos por hallar en medio del mar un entretenimiento para divertirse. Hubiera sido sin duda el centro de sus bromas. Pero, al servicio del capitán, estaba a salvo. Sin embargo, no fue esto lo que me marcó, sino el hecho de que, al ver mi celo en el cumplimiento de mis obligaciones, me enseñó el idioma inglés y más tarde me inició en la lectura, su pasatiempo en las horas libres, ociosas en el mar, ya que no hay otro lugar a donde ir.
Solíamos recorrer la costa oeste americana, desde Canadá hasta Chile.
Cuando llegábamos a un puerto, todos salíamos en busca de mujeres y en cambio el capitán iba en busca de libros. Creo que era religioso y respetaba a Dios y a su mujer. Debía ser algo así. Yo, sin embargo, no me andaba por las ramas, si bien no me detenía en el puerto como el resto de la tripulación, donde las mujeres eran ordinarias, prostitutas o desaliñadas. Las primeras nunca me agradaron por afinidad; las segundas, no era por dinero sino porque no es lo mismo una furcia que una mujer común, es, vamos, como comer bien o comer mal; y a la suciedad la aborrezco, no podría fornicar, ¡se me encogería! Por otra parte, el riesgo de una enfermedad venérea en el puerto era bastante más elevado que en otra parte de la ciudad. De todos modos daba primero un vistazo por los alrededores del puerto por si acaso no conseguía mis propósitos, porque comer tenía que comer, bien o mal.
Mientras el capitán buscaba los libros, yo me dirigía a otro barrio en busca de mi amada. No era exigente, no pedía una beldad ni una silueta perfecta, ni me importaba la edad, siempre que no superase los cuarenta y cinco años. Creo sinceramente, aún hoy, retirado de esta actividad, que toda mujer salvo excepciones tiene al menos un polvo. Además la que parece apasionada resulta a veces mediocre y viceversa. O sea, con este principio y con el apetito que uno tiene después de dos semanas de navegación, y rumiando que al embarcar pasarán otras tantas para volver a pisar tierra, iba, digámoslo así, a toda vela y dispuesto a poner la bandera blanca en el palo mayor.
Tenía una cierta intuición para descubrir la identidad de la elegida. Consistía simplemente en saber la que me elegía a mí. Porque es la mujer quien elige al hombre. Lo expresa con la mirada, aunque como nosotros intenta ocultarlo. Pero yo sabía leer los ojos tan bien como una gitana lee las manos. La dificultad radicaba, más bien, en descubrir cuando podríamos darnos un par de revolcones. Y es que, en la mayoría de los casos, no estábamos más de dos días en la ciudad y algunas mujeres necesitaban tiempo por no ser ligeras de cascos.
En ocasiones me encapriché, y embarcaba con morriña. Lo mismo, seguramente, que les ha sucedido a ustedes alguna vez a lo largo de su juventud, sino en el mar, por tierra. Me centraba, entonces, durante la travesía, en la lectura. Leía sólo libros que no versaran sobre cupido, para no recordar con insistencia los juegos amorosos, hasta pisar de nuevo tierra firme.
Nunca tuve, por otra parte, líos. Iba con mucha cautela, sobre todo si ella estaba casada. Acarreaba, además, todo el dinero conmigo por no haber seguridad a bordo, y no quería meterme en la boca del lobo. Mis ojos valían entonces por cuatro, vigilaban delante, detrás y a los lados.
Mis amigos en tierra fueron siempre mujeres mientras en el mar, como no existen las sirenas, sólo hubo hombres. Solían ser siempre los marineros de más edad. Con uno de ellos tuve una buena relación, incluso después de separarnos. No recuerdo su rostro, sin embargo nunca olvidaré su boca. Tenía un solo diente, que al hablar saltaba a la vista, y me hacía perder el hilo de la conversación, que más bien era siempre un monólogo por la sencilla razón de que él tenía muchas historias que contar y yo todavía ninguna.
No crean que estaba todo el día sin pegar golpe, leyendo o esperando una orden del capitán. No, nada más lejos de la realidad. Debía realizar pues, a diario, una serie de labores como Jim, el grumete de una de mis primeras novelas, titulada “La isla del Tesoro”, de Robert Louis Stevenson, que releí nada más terminarla.
Y, no se crean, lo hacía tan bien como él. Tenía buenas manos, era ágil y fuerte, cualidades indispensables para realizar con destreza toda clase de tareas a bordo. En resumen, aprendí un oficio.